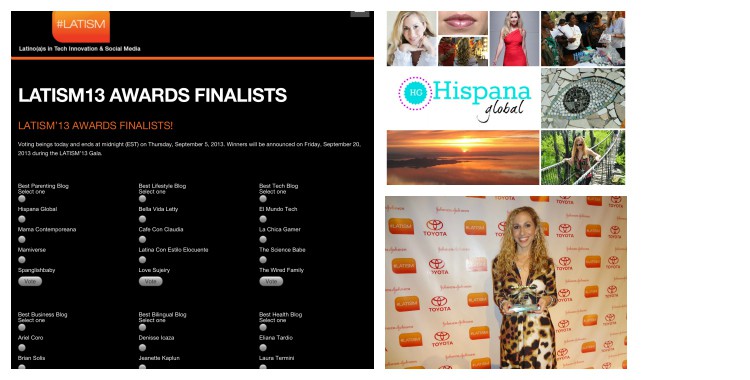La bondad de un extraño
El ruido metálico era ensordecedor y no sabía de dónde provenía. Me bajé de la carretera pensando que quizás se me había reventado una llanta pero el auto no se sentía descompensado. Cuando ya estaba en una calle secundaria, un señor calvo me apuntaba a la parte de abajo de mi auto con cara de preocupado. Apenas pude, me estacioné y me bajé a inspeccionar mi auto. Los neumáticos se veían bien. Allí decidí mirar debajo del auto y vi que una plancha de metal debajo del motor se había caído y la había estado arrastrando.
Tengo muchos talentos pero no fui bendecida con habilidades mecánicas ni con mantener la calma en un barrio extraño en camino a una cita de trabajo. Odio llegar tarde y con este problema, no sabía qué hacer. Mi esposo trataba de calmarme por teléfono, se me salían lágrimas por la impotencia y el prospecto de perder un trabajo que de verdad necesitaba, mentalmente repasaba la lista de amigas a quienes pedirle que me recogieran a los niños más tarde… En fin, estaba teniendo un ataque de nervios que obviamente no ayudaba a la situación.
Cuando ya iba a avisar que no iba a poder llegar del todo al trabajo, se aparece el señor que me había indicado que necesitaba detener mi auto.
“¿Quiere que la ayude?” me dijo con acento cubano.
En este país, una mujer sola sabe que no es buena idea en general confiar en un extraño, pero mis instintos me decían que no tenía que preocuparme.
“Si puede, sería maravilloso, gracias por indicarme que había problemas con mi carro”, le contesté.
Sacó algunas herramientas, se metió debajo de mi inmenso auto y desatornilló por completo la plancha que se había caído. Ya con eso podría llegar a mi cita y de ahí esperar la grúa.
“No se preocupe, no va a necesitar grúa, deme unos minutos y yo se lo arreglo”, me dijo mientras yo lo miraba incrédula.
“¿Y cómo sabe tanto?” le dije.
“Porque soy mecánico” contestó como si fuese obvio y me faltaran varias neuronas (que a decir verdad, en ese momento parecía ser la realidad).
En pocos minutos me arregló el problema sin esperar nada a cambio. En ese momento si él hubiese querido aprovecharse de la situación probablemente le habría dado lo que él quisiera. Pero no lo hizo. Aceptó finalmente un pequeño gesto de agradecimiento y cuando se fue de regreso a su trabajo me di cuenta que ni le pregunté su nombre.
Es muy triste lo que voy a decir pero hacía mucho tiempo que no veía un acto de bondad tan desinteresado. Nos hemos acostumbrado a desconfiar tanto de los demás que solemos ver una posible amenaza en todo. Ni hablamos con extraños y tendemos a sospechar de las verdaderas intenciones de quienes se acercan a ofrecer ayuda.
A este buen samaritano no sólo le debo que pude llegar a mi trabajo y después pasé a buscar a mis niños sin problema alguno. Le debo el que me recordara que hay gente tan buena que sólo le importa ayudar a los demás sin que se lo pidan. Y ese regalo fue aun más grande que el arreglarme un problema mecánico.